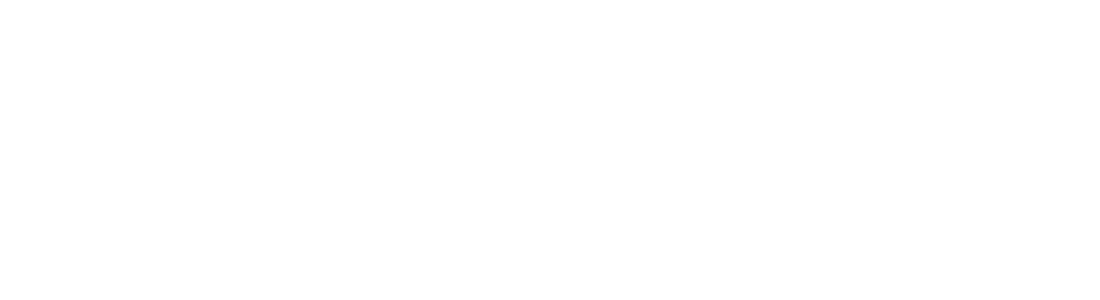GLOBALIZACION O DESAFIO
La historia nos cuenta que los barrios y demás tipos de urbanizaciones especiales en la Argentina se remontaban a la década del 40, cuando aparecen los primeros countries, los fraccionamientos eran más grandes que los actuales (entre 1 y 5 hectáreas), y la forestación ocupaba un lugar importante.
El Tortugas Country Club y el Hindu Club son algunos de esos casos. Como ejemplo, el Highland Park en 1948 el comprador debía plantar aproximadamente 100 arboles por hectárea y la actividad predominante en los comienzos fue en muchos casos el deporte hípico.
En los 70, lo que en principio fue para un segmento de la sociedad, se generalizó para otros estratos sociales, accediendo estas a diferentes opciones de cubles de campo. Los lotes se dimensionan entre 600 y 1500 m2. Se empiezan a concebir un espacio comunitario, pero la alternativa de la casa de fin de semana es la que domina la escena.
En los 80 se dispara el boom de estos desarrollos en Buenos Aires, y más tímidamente en ciudades como Rosario y Córdoba. Se definen por la escala y características como barrios cerrados, clubes de campo y chacras. Las anclas temáticas diferencian a los productos; ya hay náuticos, de golf, hípicos, de tenis, etcétera.
Hacia los 90 se experimenta, casi como dato excluyente, la migración de la población de la ciudad a esta oferta de lugar de residencia, favorecida por los nuevos accesos, los servicios, el confort, la relación con la naturaleza y, como necesidad imperante, la seguridad.
Los ejemplos se multiplican en diferentes ciudades y en distintas modalidades de dominio o forma. Aparecen nuevos conceptos de posterior análisis y reflexión como el housing y las miniciudades. Hoy casi no existe la doble residencia. La situación económica obligo a decidirse por una u otra. Sin dudas, aquí es donde se halla la razón del rechazo de unos, la hipotética degradación de la ciudad, y la aceptación de otros, la creación de nuevos focos económicos de
desarrollo según las leyes del mercadeo.
Algunos funcionarios sostienen que estos procesos suburbanos son productos de la globalización, y que a partir de esto se genera una nueva dimensión urbana. Imputan también a este efecto la pérdida de la identidad espacial, la fragmentación progresiva, la exclusión ciudadana y, como si fuera poco, la ruptura del espacio periférico y también la centralidad.
¿Existen, tal como dicen, transferencia de modelos urbanos de otros sitios?
“En el papel y en la teoría somos muy hábiles para resolver programas o normativas que nos tranquilizan, que nos
dan la sensación del deber cumplido dejando para el futuro la transformación de las ciudades”, comenta el arquitecto brasileño Sergio Magalhaes. Esta fina ironía puede ser el punto de partida para que los actores políticos que planifican, asuman que la ciudad y la relación con este emprendimiento sean el resultados de acciones públicas y privadas, y no el de la globalización, como aseveran algunos. Ofender a la inteligencia de la sociedad toda, desarrollistas, inversores, profesionales y comunistas, a través de este discurso es la impotencia de no disponer de cuerpo técnicos abiertos a estos no tan nuevos discursos urbanos, según lo expresado en la historia de los barrios cerrados en nuestro país y nuestra región.
La sociología diría que el entorno cultural se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan a los datos, percepciones, preferencias y comportamientos básicos de la sociedad. Las personas conviven en una sociedad que en concreto perfila sus valores y creencias primarias que se encuentren en la vida cotidiana y hacen a la identidad de la sociedad. Estos parámetros son transmisibles de padres a hijos, de generación en generación, con bastante persistencia.
Si consideramos los vaivenes de la cultura y de su entorno, sólo los valores y creencias secundarias estarán expuestos al cambio. Sin dudas, esto ultimo es el punto más frágil de muchos casos como él nuestro y en donde pueden operar los conceptos externos y globales.
Hace algunos días el arquitecto Ruben Pesci, director del Centro de Estudios de Proyectativa del Ambiente (Cepa), opino que “en el crecimiento metropolitano de las ciudades se observa a menudo discontinuidad de gestión planificada, control normativo escaso estático, poca proyectualidad e inversiones, insolidaridad e inseguridad”, datos que desnudan detalles propios a nuestras realidades.
Los análisis estratégicos muchas veces se basan en indagar las “fodas” (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), espejos estos de profunda mirada de productos, personas, instituciones, sociedades aún hasta de las ciudades. Investigar y a partir de allí fortalecer las debilidades, aprovechar las oportunidades, vencer las amenazas, son algunas de las tareas para poder concertar los roles.
El desafío tal vez resida en preocuparse para ocuparse. Es una buena punta para comenzar.